I
Entré y la vi.
Colgaba de una de las ramas de la morera, boca abajo, enganchada de la rama con
las piernas. Agitaba un manojo y las moras caían sobre la alfombra que habíamos
llevado. Me saqué las zapatillas y me senté al borde de la acequia; el agua
estaba tibia.
Ese verano había
hecho muchísimo calor. A lo lejos se escuchaba la música y las voces del asado.
Siempre era cumbia. Ya era marzo. Ya había terminado la cosecha y ahora los
peones bailaban y tomaban y se divertían bajo la chapa del mismo galpón donde
habían encañado, desencañado y clasificado al ritmo de los Bybys, de Bronco y
de Adrián durante todo el verano. Nosotras habíamos compartido el asado con
ellos. La Romi se había quedado a dormir en mi casa, a la mañana nos habíamos
metido a la pileta (jugábamos a aguantar la respiración; la Romi siempre me
ganaba por poquito) y después habíamos ido al asado, con los grandes. Ahora, bajo
el sol de la siesta y alejadas del ruido, arrastrábamos una alfombra de
plástico vieja con papagayos borrosos de Camboriú por medio del callejón,
bordeando el rastrojo lleno de palos pelados de tabaco. Ese año el tabaco había
crecido mucho, las hojas eran enormes. Si un grande se paraba en el medio no se
lo veía.
Nos gustaban sobre
todo las blancas y las rosadas. Eran las más ricas y las más raras. Casi todo
el borde a lo largo de la acequia estaba lleno de moreras, las orillas de la
represa también. Y si uno seguía callejón arriba y llegaba hasta las lomas,
todo el callejón estaba cubierto de sombra de morera y de moras. Las suelas de
las zapatillas quedaban repletas de manchitas moradas. Pero todas eran de moras
negras. Salvo una que quedaba cruzando la acequia, internándose un poco por la
finca de Justino hasta llegar a la falda de la loma. Ahí estaba la morera de
moras blancas, al lado de una estufa vieja de adobe que ya no se usaba. Eran
las más dulces las moras blancas y con la Romi nos íbamos hasta ahí, a veces en
bici. Yo manejaba y la Romi iba atrás. Pero esta vez habíamos decidido llevar
la alfombra para juntar ahí las moras y era grande, así que la llevábamos a
rastras por medio del callejón. Probamos engancharla en la bici, pero se
trababa en las piedras y los yuyos altos después de la última lluvia, y además
había charcos en medio de las partes de barro duro del camino. Así que nos
turnábamos: la Romi iba en la bici y yo llevaba la alfombra, guiándola para que
no se llenase de barro y, después de un trecho, yo pasaba a la bici y la Romi a
llevar la alfombra.
Nos gustaba
muchísimo estar ahí, en la parte secreta de la morera blanca. Un día nos
pusimos a forcejear el candado de la estufa y como estaba herrumbradísimo se
rompió y se cayó al piso. Con la Romi nos miramos, decidimos que ella se iba a
quedar afuera haciendo guardia. Igual no pasaba nadie por ahí. La estufa estaba
en la falda de la loma y alrededor era todo monte. Pero por las dudas la Romi
se quedó. Adentro había cajones viejos con pedazos de herramientas rotas, un
rastrillo sin mango, manojos de hilo de encañar llenos de grasa. Siempre se
usaban los manojos de hilo que quedaban tirados después de desencañar, como
trapos para limpiar motores o cualquier cosa. Había unas cuantas cañas apoyadas
contra la pared o tiradas por el piso de tierra, un par de tachos medio
corroídos por la herrumbre, una asada vieja, casi negra. De los tachos salía un
olor un poco fuerte si se los destapaba: adentro había un líquido viscoso y
oscuro. Me acerqué a la puerta y le hice la señal a la Romi en la puerta,
golpeando tres veces. La Romi me respondió de afuera con la misma señal.
Adentro y afuera estaba todo bien. Y yo había encontrado, entre los trastos
abandonados, una lata medio abollada de galletas con la ventanita redonda en el
medio. Tenía la tapa y todo.
II
Manejo por la ruta.
Hace el calor de aquel verano. Uno puede reconocer que está en El Carmen en
verano por el olor a tabaco secándose en el calor húmedo de las estufas. Pero
todavía es primavera y ese olor se hace esperar.
Había unas
vecinitas de nuestra edad, eran mellizas. A veces íbamos con ellas a la finca,
que estaba al lado de mi casa, y entrábamos a alguna de las estufas del galpón
para ver las cañas colgando en fila desde lo alto y buscar la manera de subir
hasta arriba por los palos gruesos de donde colgaban las cañas. Nunca podíamos,
era demasiado alto. Las hornallas estaban prendidas y adentro hacía muchísimo
calor, más que en el verano de afuera, un calor húmedo pesado y fuerte. Pero no
íbamos con ellas a la estufa abandonada: nadie lo sabía, era nuestra y quedaba
lejos. Para entrar a las otras, ellas se tapaban la nariz con un pañuelo con
florcitas lila porque no les gustaba el olor del tabaco o pensaban que les
podía hacer mal. Tenían el mismo pañuelo, siempre estaban vestidas iguales. Ese
día tenían vestidos blancos y zapatitos. Estaban peinadas con colitas altas al
costado. No pensábamos entonces en que la madre debería haberles puesto otra
ropa más cómoda para salir a jugar; pensábamos en que las iban a retar si se
ensuciaban los vestidos. Cuando salimos de la última estufa, Julio, el hijo del
tractorista, escondido en el galpón detrás de unos caballetes de encañar, le
tiró a Florencia una bombucha con pintura roja. Le manchó todo el vestido.
Florencia se largó a llorar y tuvimos que acompañarla hasta su casa y contarle
a su mamá lo que había pasado. En ese momento no dijo nada su mamá. Le dijo que
se fuera a bañar. Las dos se quedaron en su casa y no sé si las habrán retado,
pero después de eso ya no vinieron con nosotras a jugar. Tocábamos el timbre y
salía su papá y nos decía que no estaban o que se habían ido a la casa de su
abuelo.
Con la Romi no
teníamos esos problemas. Pero sí teníamos casi siempre las piernas rayadas por
los yuyos del camino o por las ramas de los árboles, cosa que ellas no. La Romi
tenía un pantalón corto que era rosado y con vuelitos. Casi siempre se lo
ponía. Se lo habían comprado en Cafayate, una vez que habíamos ido con toda mi
familia y la familia de la Romi, que eran mis tíos y los primos grandes, a
Bariloche en las camionetas y habíamos parado a acampar en el camping de
Cafayate. Yo tenía una escobita chiquita y barría el piso de tierra entre las
carpas. La Romi también quería la escobita y debe ser que yo no se la quise
prestar –a veces nos peleábamos con la Romi- porque los grandes se enojaron y
la pusieron en el sobretecho de una carpa, donde no alcanzábamos. No me acuerdo
si nos habremos peleado entonces, pero me acuerdo de que yo juntaba florcitas
silvestres por el camping que era como un bosque enorme y después mi tío me
hizo una canastita con la base de plástico de una botella de gaseosa y le puso
un cordón de yute como manija. La Romi después tenía una igual y las dos
andábamos por el bosque del camping juntando florcitas y metiéndolas en la
canasta.
III
Pasando la finca de
Reynaga, viene bajando por la ruta una ambulancia. No parece nada urgente
porque viene despacio en medio de la noche despejada, con autos apenas de vez
en cuando, y no trae la sirena prendida. Pero pienso en la Romi y el día en que
arrastramos la alfombra hasta el lugar secreto para juntar moras blancas. Y en
el carnaval, los corsos en la plaza, el verano. Yo me ponía los disfraces
heredados de mis hermanos; se los había cosido mi abuela cuando ellos eran
chicos: había uno de frutilla, otro de leopardo, de torero, de española, de
hormiguita viajera, de paisana, uno de hada, todo celeste con tul y
lentejuelitas en forma de estrella. A ése siempre había que hacerle de nuevo el
sombrero en forma de cono forrado con papel dorado, porque el tul que tenía en
la punta hacía que a veces se venciera el cono y quedara todo doblado. No me
acuerdo si la Romi tenía disfraces. Me acuerdo que en los corsos les pedíamos a
los grandes que nos compraran los visores de plástico celeste antiespuma y
andábamos por ahí tirando Rey Momo, yo con el disfraz puesto –cada noche de
corso me ponía uno distinto, de los que tenía-, mientras ellos comían tostados
de jamón y queso en la confitería del hotel de Jaleo.
IV
Era ella la
sensible. No yo. Yo era la revoltosa. Andábamos siempre juntas. La Romi era mi
prima y mi mejor amiga de la infancia. Después ella había entrado al colegio en
Jujuy, había hecho toda la secundaria ahí; viajaba, pero ya no nos veíamos
tanto. Tenía nuevos amigos, compañeros del colegio y esas cosas. Venía al
Carmen los fines de semana pero casi nunca nos veíamos. Aunque en las
vacaciones sí. Al principio salíamos a patinar los sábados por la plaza o en la
cancha de básquet del Sport. Ahí se patinaba re bien porque toda la cancha era
de cemento, era un piso lisito. En cambio en la plaza había tramos de baldosas
con surcos más gruesos y ahí era más difícil patinar. Cuando salieron los
rollers era más fácil. Los patines con cuatro rueditas naranja, también
heredados de nuestras respectivas hermanas, se estancaban a cada rato.
Hasta que la Romi se
puso de novia con un chico de Jujuy y ahí sí que no nos vimos más. Pasaban los
veranos y ella seguía de novia. Cuando venían iban a Dilait y la Romi me
avisaba. Pero no era lo mismo. Pedíamos dos porciones de pizza y un vaso de
gaseosa. Salía un peso con cincuenta. Mi papá a veces no me dejaba salir, pero
si venía la Romi me dejaba. Entonces llegaban los chicos de Monterrico y nos
poníamos a jugar al pool. La Julieta siempre venía con ropa nueva. Se ponía
chaquetitas rojas, cosas que no tenían nada que ver. A mí, en cambio, no me
duraban los novios. Siempre me ponía de novia a escondidas con alguno de los
chicos de Monterrico o con primos de otras provincias de amigos nuestros que
venían de vacaciones a sus casas, pero duraba lo que dura el verano.
Se presiente las
formas del tabaco a ambos lados de la ruta. Si fuera de día, se podría ver las
plantas todavía con flores. Ya es la época. Pronto las tendrán que cortar para
que las plantas sigan creciendo. Sino se quedan para siempre ahí.
V
Después la Romi se
fue a estudiar a Tucumán. Filosofía o Psicología, nunca supe bien. A veces las
mellizas Rodríguez –otras mellizas; en el pueblo había varios pares de mellizos
y mellizas de nuestra edad- venían a visitarme a la casa cuando coincidíamos en
El Carmen y me contaban que se veían. Ellas también estudiaban en Tucumán. Yo
estudiaba en Salta, veterinaria. Cuando me recibí, mi papá me puso un
consultorio en la calle Rivadavia, al lado de la policía. Después me fui a
vivir a Lozano. Me gustaba. Siempre me gustaron mucho los animales. A la Romi,
en cambio, no. O al menos de chiquita, después no sé. Un invierno yo había
armado una choza con lonas en la parte de niños de la pileta vacía, y había un
gato blanco con negro que siempre venía y se metía ahí. No me acuerdo si le
había puesto nombre, me parecía que debía ser de alguna persona que ya le
habría puesto su nombre de gato pero tal vez yo le hubiera puesto otro, y la
Romi siempre me decía que lo sacara afuera. No sé qué era lo que no le gustaba
de los gatos. Le gustaban los libros a la Romi. Siempre estaba leyendo algo.
Cuando íbamos a la guarida secreta de la estufa vieja siempre se llevaba alguno
para leer. Los sacaba de la biblioteca de su tía Teresa. Eran de Billiken. Unos
libros delgaditos, bordó. Habíamos llevado, sin que nadie supiera, una mesa con
sillitas bajitas de madera plegable y unas almohadas que estaban guardadas en
mi casa. Nos había costado un montón trasladar todo hasta ahí.
VI
Pienso en lo de la
tarde anterior. La habían estado buscando durante días a la Romi. Tres o cuatro
días. Me enteré ayer a la tarde por la radio. Dijeron su nombre. Silvina, la
hermana mayor de la Romi, me lo confirmó. Hacía casi veinte años que no marcaba
ese número de teléfono. Todavía lo tenía en mi memoria.
VII
A veces me pregunto
si podríamos haber seguido siendo amigas con la Romi. La última vez que nos
vimos fue para el casamiento de mi hermano; sus padres estaban invitados y ella
había venido de Tucumán por las vacaciones de julio; así que también fue, no sé
por qué, tal vez para no quedarse sola; y ahí estábamos, cada una en su mesa,
haciendo de personas grandes. No charlamos mucho. Yo no habría sabido muy bien
cómo hacer con la charla, de qué hablar, qué preguntarle. Había sabido lo de la
última vez de las pastillas; fue mucho peor que las veces anteriores: fue a
parar a la clínica, le hicieron lavaje. Antes usaba eso para no ir al colegio,
pero esa vez, varios años después, se le había ido la mano.
Cuando se fue a
estudiar, al principio nos escribíamos cartas, me contaba de la universidad, de
que le costaba un montón estudiar en grupo. A veces se quedaban de noche
estudiando y ella no entendía cómo podían pasar de largo y de ahí directamente
ir a rendir los exámenes. Pero fue el primer año nomás lo de mandarnos cartas.
Después llegó internet, el mail y todo eso y no nos escribimos más, no sé por
qué.
VIII
Tampoco sé muy bien
por qué voy manejando a esta hora de la noche por la ruta, camino al Carmen, ya
ahora entrando al pueblo. Están las luces prendidas, se filtran por las
rendijas de las persianas de madera, pero no quiero parar en la casa de los
tíos. No quiero preguntar si ya apareció. Otras veces desaparecía la Romi, yo
me enteraba. Pero siempre aparecía unas cuantas horas después. Se iba caminando
sola sin avisarle a nadie, se quedaba un rato largo en algún lado, y después
volvía. Tampoco quiero parar, varias cuadras más abajo por la misma calle, al
final del pueblo, en mi casa o, ahora, la casa de mis viejos. Deben estar
durmiendo. Pero, sí, entro por el callejón que va a la finca y hago todo el
tramo hasta el final tantas veces recorrido con la Romi para llegar a la morera
blanca. Estaciono y me bajo. Pienso en que antes me habría dado mucho miedo el
solo hecho de pensar en estar ahí sola y de noche. Con la Romi siempre nos
volvíamos corriendo si nos distraíamos y empezaba a oscurecer. Ahora no. Ya soy
grande. No creo en cosas. Tal vez habría sido bueno traer conmigo al Jack (el
Jack es mi perro, se lastimó una pata el año pasado; salió al camino y lo
atropellaron, pobre; hice lo que pude pero quedó rengo). Sí traje la linterna.
Podría decir que es la misma que usábamos con la Romi cuando ella leía sus
libros dentro de la estufa en la oscuridad, pero no lo voy a decir. Hago a pie
todo el trecho desde el final del callejón cruzando a la finca de Justino. Hay
que saltar la acequia ancha. Ya no hay tanto monte alrededor, ahora es tierra de
tabaco. Pero ahí está la morera blanca, llena de moras que pronto terminarán de
madurar, y la estufa. No creo que haya dejado de estar abandonada. Las estufas
de adobe, desde entonces y hasta ahora, no se usan más. Seguía sin candado. Se
escuchaba el canto de los grillos y las ranas en la acequia.
IX
Entonces entré y la
vi. Ya no respiraba. Colgaba de uno de los palos bajos de la estufa vieja.
*[Publicado en Revista "Trompetas Completas" - Año 10 - N° 34 - Junio/Julio 2013 - Tucumán].
La ilustración es de Tomás Bree.














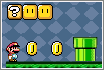

3 comentarios:
Volviste!
http://www.youtube.com/watch?v=A2h6hNGYwM0
:-)
Publicar un comentario